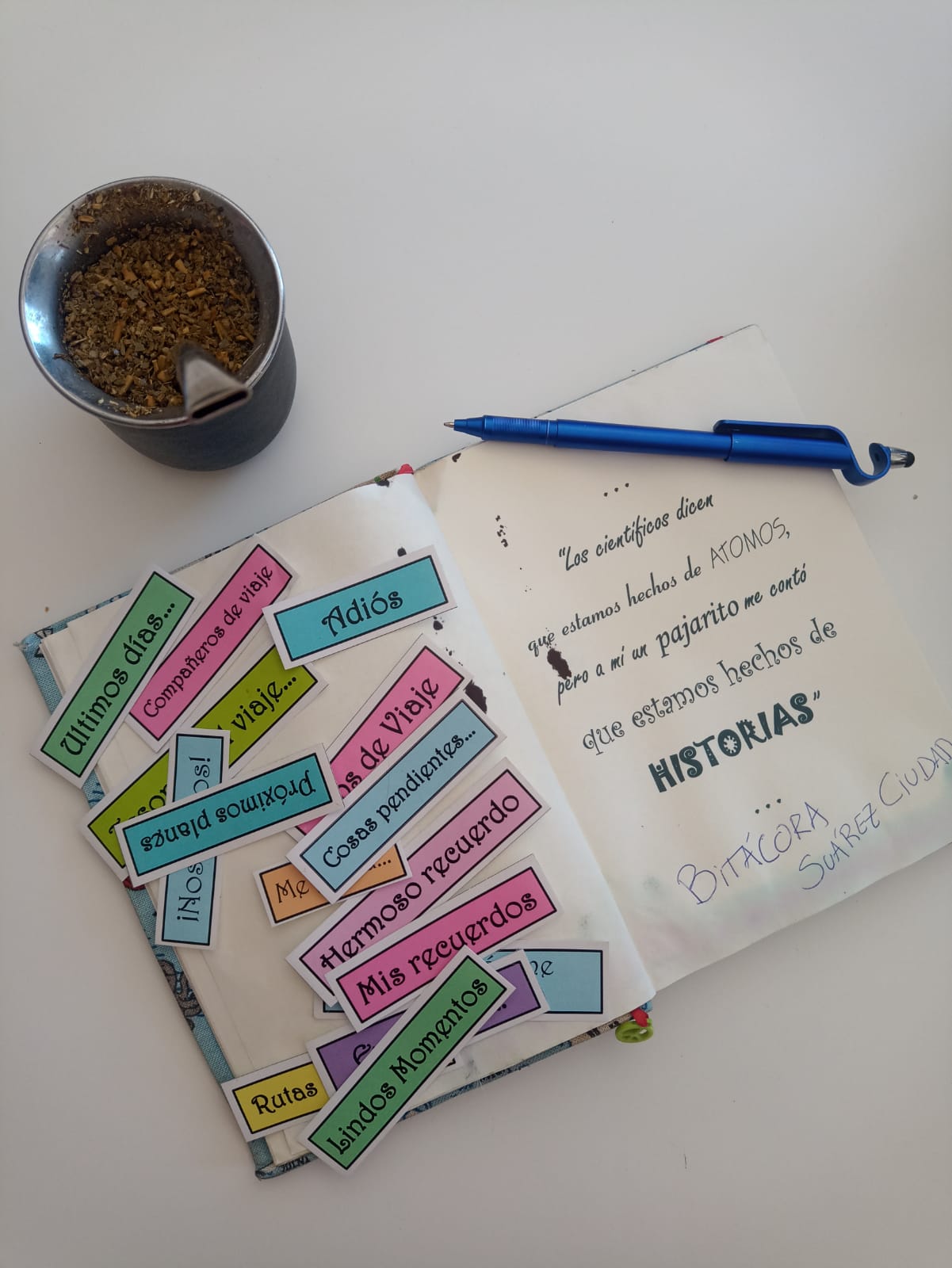Decíamos en SuàrezCiudad, en esta misma fecha, hace seis años: “El 20 de marzo de 1988, a las 18 horas, en el barrio de Villa Hidalgo, desde una pequeña casilla de madera, se iniciaban las transmisiones de una de las primeras radios comunitarias de la Argentina, la FM Reconquista -89.5 Mhz.-... La Misión fue "Recuperar la Palabra para el Pueblo", así como en el siglo diecinueve los gauchos de la zona marcharon a "reconquistar" la ciudad de Buenos Aires ocupada por el ejército imperial inglés.
A los pocos días, la intensa lluvia y una fuerte sudestada, provocaron el desborde de las aguas del Río (Reconquista).. Hacia la Semana Santa de ese año las aguas bajaron y la gente empezó a volver a sus casas.” Muchas familias habían acampado en los terrenos de la planta transmisora, ubicada en la esquina de Villalba y Manuel Estrada.
Nuevas lluvias nos golpean hoy, no sólo climáticas. Corren tiempos adversos para cualquier proyecto comunitario y solidario. Se intentan instalar, desde los medios de comunicación dominantes y las redes “antisociales”, la moral del sálvese quien pueda, el individualismo egoísta y cargado de odio. En sintonía con un Estado nacional que se desentiende de las personas jubiladas, pensionadas, enfermas, discapacitadas, entre otros abandonos, como la parálisis de la obra pública, que trae progreso y desarrollo en barrios, pueblos y ciudades, además de potenciar la producción y el trabajo en el agro, la industria y el comercio. Cero inversión, cero futuro.
En el ámbito de las telecomunicaciones también hay una retirada estratégica del Estado, para favorecer los negocios de las grandes corporaciones, por encima del bien común. La intervención del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), apunta a que en el cielo de las ondas electromagnéticas, por donde circula la información, reine la ley de la selva, controlada por los màs fuertes. La disolución del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), priva de incentivos a las experiencias de comunicación comunitarias, cooperativas, asociativas, educativas y de los pueblos originarios.
La desfinanciaciòn de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT S.A.), creada por ley en el año 2006, con la misión de generar condiciones de igualdad en el acceso a las telecomunicaciones, busca privatizar y extranjerizar el sistema. Tres grupos transnacionales se quedan con las licencias para operar en las zonas rurales de alta producción agropecuaria. Pero con sus propios satélites, no los fabricados por la empresa de investigaciones aplicadas (INVAP), en la provincia de Río Negro. De modo que la detallada información que obtengan estos satélites sobre nuestros recursos naturales, se controle y almacene desde corporaciones extranjeras, ajenas a los intereses nacionales.
Ellas son: Starlink , del magnate Elon Musk, mencionada expresamente por el presidente Milei -por cadena nacional- al presentar su mega decreto de necesidad y urgencia, DNU Nº 70/2023. También Amazon Kuiper, de otro jugador pesado en la carrera por el control internacional de las telecomunicaciones, Jeff Bezos, y One web que opera desde Londres, con fuerte inversión del gobierno británico. Nuevamente la situación colonial de tener satélites ¡ingleses! controlando el espacio aéreo argentino. Por lo visto la intervención del ENACOM no se enteró que el Reino Unido de Gran Bretaña, ocupa por la fuerza nuestro territorio insular y expropia nuestros recursos marítimos.
En este contexto nacional e internacional, el desafío para radios comunitarias como FM Reconquista de José león Suàrez, General San Martìn, es inmenso. Alguna vez escribimos en este portal que la comunicación comunitaria frente a los grupos transnacionales, se asemeja al pequeño pastor (luego rey David) frente al inmenso guerrero Goliat, según el relato bíblico. Pues bien, son tiempos que nos interpelan y reclaman mucha solidaridad y militancia patriótica, en todos los espacios y frentes posibles. El individualismo es anarquía que nos conduce a la disolución nacional. Sin comunidad organizada no hay democracia real.
Por eso, experiencias como las de FM Reconquista y tantas otras en los planos de la educación, la economía y el arte populares, así como de solidaridad barrial, son un faro, una guìa y ejemplo que señalan el camino a seguir. Feliz cumpleaños para esta querida radio, que desde la humilde Villa Hidalgo, durante estos 36 años, enriqueció y se enriqueció, en el encuentro con tantas experiencias organizativas argentinas y latinoamericanas. Como reza su lema fundacional, estamos “Para volver a creer y hacer màs fuerte la Esperanza”.