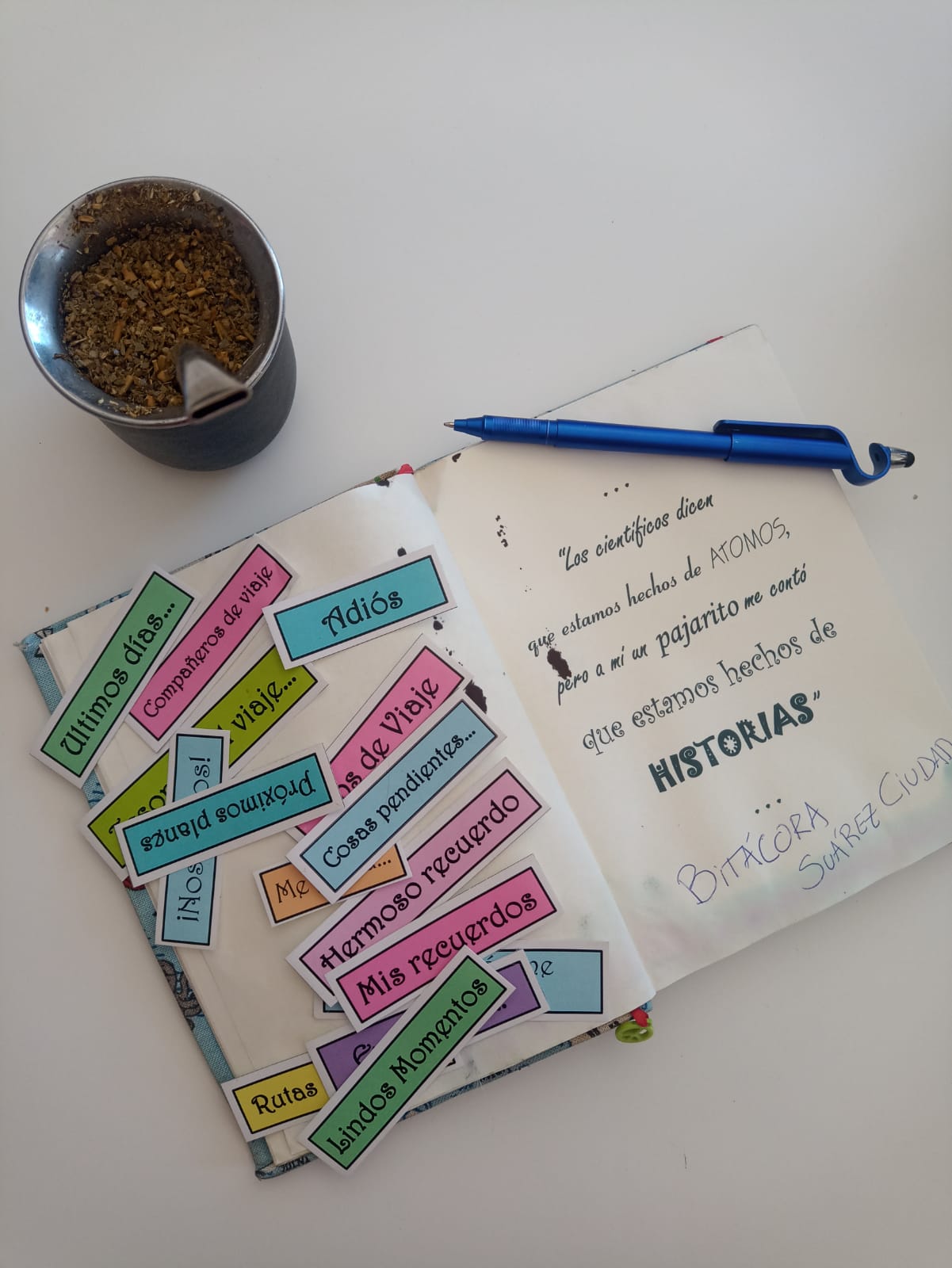Por Raúl Bermúdez
Víctor Pizarro nos dejó físicamente a principios de este mes, luego de una vida dedicada a su barrio: Villa General Eugenio Necochea, situado en el límite de José León Suárez con Boulogne Sur Mer, es decir la frontera entre los partidos de General San Martín y San Isidro.
Nos conocimos en la década de los años 80´, del siglo pasado, en el trabajo conjunto de asistencia a las familias del barrio durante las inundaciones por el desborde del Río de la Reconquista. “Kuki” era el referente de la Brigada de Defensa Civil que lleva el nombre del barrio y yo coordinaba el centro comunitario y capilla Nuestra Señora de Luján, al interior de la “Villa Hidalgo”.
Allí constituimos un consejo barrial de emergencia al que Kuki le gustaba llamar “el Ayuntamiento”, del que participaron todas las organizaciones del barrio de aquel entonces, de todo tipo: vecinales, religiosas, sociales, políticas, y de todos los colores. Generalmente identificamos ayuntamiento con municipio, pero si nos remontamos al origen del significado del término, proviene del verbo transitivo -hoy en desuso- ayuntar, es decir, juntar.
Junto a su inseparable amigo y vecino, Carlos López, impulsaron la creación de la “Comisión pro Centro Asistencial, Guardería Infantil y Taller Escuela Eugenio Necochea”.
Con esta sigla se resumía -en el lenguaje de la época- tres preocupaciones: el cuidado de las niñeces, la salud popular y la enseñanza de oficios para la juventud.
Así empezó una obra que hoy se proyecta con múltiples ramificaciones. Junto a un grupo de personas comprometidas, ocuparon los terrenos baldíos ubicados en la esquina de Emilio Mitre y Rafael Obligado, propiedad del Municipio de General San Martín, y con obstinación, perseverancia y poniendo el cuerpo, comenzaron a construir lo que luego sería, entre otras instituciones, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 17.
Allí se asentó una sede del Programa Jóvenes Protagonistas, de la Subsecretaría de Participación Comunitaria, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Hoy funciona un Centro de Encuentro Juvenil municipal (CEC).
También se organizó la Defensa Civil, con sus brigadas juvenil e infantil, que cruzó las fronteras del barrio. Estas brigadas hicieron viajes de trabajo solidario a las provincias de Salta, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Entre Ríos, la República de Bolivia.
Carlos López recuerda aquellos viajes -algunos en su camión de repartidor de bebidas- para pintar escuelas, llevar ropa, útiles escolares, mobiliario y todo lo que fuera útil y se consiguiera para zonas rurales pobres y barrios populares. Verdaderos “Licenciados en mangazo”, según la definición de Kuki.
Ante la hiperinflación de fines de los 80´y principios de los 90’ surge otra iniciativa, el Comedor Infantil “Patoruzito”. “Al principio las señoras del barrio que colaboraban salían a juntar leña para cocinar y a mangar por los negocios mercadería”, según cuenta Kuki en una entrevista periodística. A todo esto realizado por vecinos y vecinas, en estos terrenos abandonados por las gestiones municipales de entonces, hay que sumarle con el correr del tiempo: la “placita”, las colonias infantiles de verano, la “Unidad de cólera” con 18 camas, cuando amenazó la epidemia, y los operativos de castración de animales con profesionales de la Dirección Municipal de Zoonosis. Esto último se inspiró en el trabajo de un común amigo y gran compañero del Barrio Independencia de José León Suárez, Adán Guevara, y que también replicamos en la Sociedad de Fomento Reconquista, de Villa Hidalgo, a finales del siglo XX.
Recuerdo una discusión interesante que teníamos con Kuki respecto del nombre del barrio ¿Villa Hidalgo o Eugenio Necochea? “Eugenio Necochea fue un patriota que luchó a las órdenes del General San Martín en la guerra de la independencia, en cambio Fernando Hidalgo era dueño de muchos terrenos por aquí y donó un par para la sociedad de fomento? ¿Quién tiene más mérito? Además es el nombre catastral oficial y figura como localidad” sostenía un Kuki apasionado por la historia. Yo le retrucaba -más que nada para hacerlo enojar- que el hermano de Mariano, que tiene una hermosa ciudad balnearia que lleva su nombre, era liberal, conservador y unitario, muy lejos de la línea federal, nacional y popular que ambos siempre compartimos.
Volviendo a la sede de Eugenio Necochea, en ella se realizaron: operativos de documentación, las asambleas que organizamos desde la entonces Sociedad de Fomento Reconquista, para regularizar con la recientemente privatizada EDENOR S.A., toda la red eléctrica de media y baja tensión del barrio, asambleas para el asfalto de calles, reuniones del “Consejo Comunitario de José León Suárez”, integrado por todas las instituciones suarences reconocidas por el municipio como entidades de bien público, que funcionó desde 1989 hasta 1988 aproximadamente, reuniones del Comité Vecinal de Emergencia, que se reunía para organizar la asistencia y coordinar acciones con Defensa Civil y otros organismos municipales como las secretarías de Salud y Desarrollo Social, cuando desbordaba el río. Seguramente, vecinos y vecinas que han participado de estas acciones recuerden muchas cosas más para sumar a la memoria colectiva.
Víctor Pizarro fue obrero de la empresa FATE, afiliado al Sindicato del Neumático, y empleado municipal de General San Martín. Peronista empedernido y dueño de un humor ácido en sus discusiones. En los viajes de las brigadas de Defensa Civil conoció los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes y se enamoró del lugar. Compró allí terrenos, prácticamente fundó un barrio, se convirtió en proteccionista y ambientalista.
En FM Reconquista se recuerda el programa de radio del CAPS Nº 17 “La Voz de Necochea”, desde la perspectiva de un proyecto de salud popular, otra definición de Kuki.
Su familia, vecinos y vecinas y militantes lo despidieron en la puerta de su casa, con frente a la calle Mitre, a metros de la obra a la que tanto contribuyó y le puso vida.